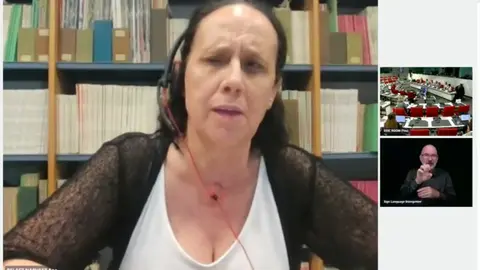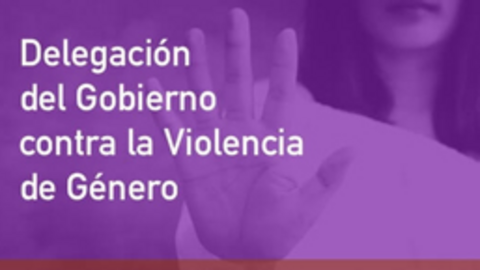El presente análisis de la ley se centra de manera exclusiva en aquellas las aportaciones que en su día la Fundación CERMI Mujeres realizó al anteproyecto de ley con el objetivo de que se reconociera, entre otras cuestiones, la esterilización forzada como una forma de violencia sexual, en la misma línea que la futura ley lo hace en relación con la mutilación genital femenina. También se analizará cómo ha quedado finalmente la regulación de la indemnidad sexual, desaparecida en el anteproyecto, entre otras cuestiones.
Entre los principios rectores contenidos en el proyecto de ley destaca la inclusión de la accesibilidad, que aparece recogida en la letra f) del art. 2 del texto normativo, que establece que se garantizará que todas las acciones y medidas que recoge la ley orgánica serán concebidas desde la accesibilidad universal, para que sean comprensibles y practicables por todas víctimas, de modo que los derechos que recoge se hagan efectivos para víctimas con discapacidad, en situación de dependencia, con limitaciones idiomáticas o diferencias culturales, para mujeres mayores y para niñas y niños.
Asimismo, se trata de una norma que incluye la perspectiva de género e interseccionalidad como prisma desde el que garantizar que todas las acciones judiciales, medidas de protección y de apoyo y servicios para las víctimas, se adecúan a sus diversas necesidades y respetan y fortalecen su autonomía, con especial atención a las víctimas menores de edad y con discapacidad.
No podemos más que felicitarnos por el hecho de que el capítulo I, que regula el derecho a la asistencia integral especializada y accesible, defina el alcance y garantía de este derecho, incluyendo la información y orientación a las víctimas, la atención médica y psicológica, tanto inmediata y de crisis como de recuperación a largo plazo, la atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales, el asesoramiento jurídico previo y a la asistencia jurídica gratuita en los procesos derivados de la violencia, el seguimiento de sus reclamaciones de derechos, los servicios de traducción e interpretación y la asistencia especializada en el caso de mujeres con discapacidad, las niñas y los niños.
Concretamente la ley hace referencia a una reivindicación clave expresada tantas veces por las mujeres con discapacidad e incluida, de hecho, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género gracias a las presiones del propio movimiento social de mujeres con discapacidad: nos estamos refiriendo a la inclusión en el art. 32 (El derecho a la asistencia integral especializada y accesible) de la asistencia personal, como un recurso disponible para las mujeres con discapacidad con el objetivo de fortalecer su autonomía ante todas las actuaciones judiciales, las medidas de protección y de apoyo y los servicios para las víctimas.
Sería deseable, a partir de ahora dotar de contenido esta nueva figura de la asistencia personal en el ámbito de la justicia, como mecanismo de empoderamiento legal de las mujeres de este sector de población, cuestión sobre la que ya están trabajando las organizaciones de mujeres con discapacidad en nuestro país.
Sin embargo, dos cuestiones clave reivindicadas por el movimiento de mujeres con discapacidad han quedado al margen en el texto definitivo aprobado por el Congreso de los Diputados. Por un lado , se ha quedado en el camino la indemnidad sexual, es decir, el derecho que tiene toda persona a no sufrir interferencias en la formación de su propia sexualidad, siendo esta una protección que se dirige principalmente a las y los menores, así como a aquellas personas que tienen mermada su capacidad. Por otro lado, la futura ley tampoco reconoce la esterilización forzada como forma de violencia sexual. Analizaremos a continuación estas dos cuestiones con más detalle.
Hay que recordar en este punto que el Código penal español diferencia entre libertad sexual e indemnidad sexual, aludiendo esta última a la situación en la que se encuentran aquellas personas que no pueden decidir sobre su propio comportamiento sexual, bien porque sean menores de edad, bien porque tengan su capacidad legal modificada. Este punto tiene especial relevancia a la hora de abordar la cuestión de la validez del consentimiento prestado en aquellos casos en los que la violencia sexual es ejercida contra mujeres con capacidad legal modificada. Lamentablemente, la ley sigue hablando única y exclusivamente de libertad sexual. La indemnidad sigue desaparecida.
Otro fallo estrepitoso de la norma antes apuntado es que se haya excluido la esterilización forzada como una forma de violencia sexual. En este sentido, el texto acertadamente señala que se consideran violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, lo que incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la prostitución ajena, así como todos los demás delitos previstos en el título VIII del libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, orientados específicamente a proteger a personas menores de edad. La nueva ley pretende, además, dar respuesta especialmente a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos, la pornografía no consentida y la extorsión sexual. Asimismo, entre las conductas con impacto en la vida sexual, se consideran violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. Por último, en coherencia con las recomendaciones de la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, de Naciones Unidas, se incluye el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual, o feminicidio sexual, como la violación más grave de los derechos humanos vinculada a las violencias sexuales, que debe ser visibilizada y a la que se ha de dar una respuesta específica.
Sin embargo, en esta exhaustiva enumeración de violencias sexuales no ha sido incluida la esterilización forzada. El movimiento de mujeres con discapacidad considera se está perdiendo una oportunidad histórica para dar visibilidad y una respuesta adecuada a través de la política pública a una de las más flagrantes violaciones de derechos humanos que se han perpetrado contra la libertad sexual de las mujeres en nuestro país, y que ha estado consagrada en nuestro ordenamiento jurídico hasta la reforma introducida por la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
Además, no debemos olvidar que la prohibición de la esterilización forzada, junto con la de los abortos coercitivos, está contemplada en el art.39 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul, donde se establece que las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa de modo intencionado: a) la práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado; b) el hecho de practicar una intervención quirúrgica que tenga por objeto o por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del procedimiento.
Este reconocimiento legal de la esterilización forzada como una forma de violencia sexual debería ir de la mano de mecanismos de detección de estas prácticas contrarias a los derechos humanos que se cometan. Sin embargo, nada de esto recoge el texto normativo, dando así la espalda a las reclamaciones de las mujeres con discapacidad.
En la misma línea debería haberse incluido en el derecho de reparación contenido en el Título VII de la ley una referencia directa a esta cuestión. Este derecho a la reparación reconoce que las víctimas de los delitos relativos a la violencia sexual tienen derecho a la reparación, lo que comprende la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición. Para garantizar este derecho se elaborará un programa administrativo de reparaciones que incluya medidas simbólicas, materiales, individuales y colectivas.
La Fundación CERMI Mujeres entiende que debería haberse realizado una referencia a la especial consideración de las víctimas de esterilizaciones forzadas cuando éstas hayan sido practicadas de acuerdo con la normativa vigente en el momento de llevarse a cabo, así como aquellas esterilizaciones realizadas en cualquier momento contra la voluntad de la víctima.
Es importante remarcar que el art. 37 (Derechos laborales y de Seguridad Social) ha recogido la aportación centrada en garantizar ajustes razonables a las trabajadoras víctimas de violencia sexual en el proceso de reincorporación al trabajo tras una suspensión del contrato, cuando se haya producido movilidad geográfica o haya tenido lugar un cambio de centro de trabajo.
Finalmente, hay que señalar que sí se ha tenido en cuenta la aportación realizada desde la Fundación CERMI Mujeres en relación con la expresión ‘diversidad funcional’ que aparecía inicialmente incluida en el anteproyecto de ley. En este sentido, hay que recordar que esta expresión carece de legitimidad normativa, social y lingüística, por lo que se solicitó su eliminación del texto para ser sustituido por “discapacidad”, “personas con discapacidad” y “mujeres con discapacidad”. Así, se realizó una llamada de atención a la Abogacía del Estado y a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Igualdad y del Consejo de Estado a fin de que se tomara en consideración esta enmienda.