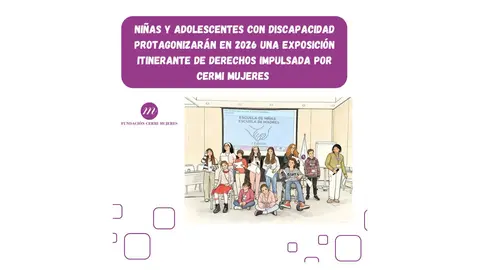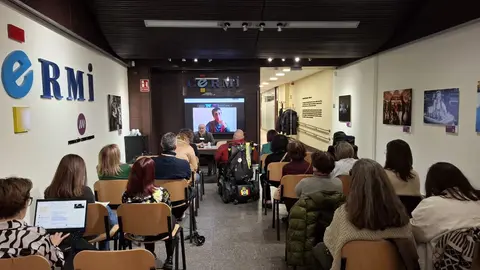La conocida periodista norteamericana Laura Flanders fue la encargada de dirigir la mesa redonda. La primera intervención corrió a cargo de Bárbara Young, de Barbados, activista en favor de los derechos de las mujeres que desarrollan tareas en el servicio doméstico en Estados Unidos. En su interesante exposición, Young denunció la situación de precariedad a la que se enfrentan miles de trabajadoras migrantes que desarrollan su labor en la economía sumergida y abogó por la necesidad de aprobar una ley que regule los derechos de estas trabajadoras para poner freno a la explotación laboral y al acoso sexual que sufren muchas de ellas. Una normativa de estas características garantizaría, además, el reconocimiento de la atención sanitaria, días de descanso remunerado y otros derechos sociales ligados al trabajo.
Tania Pariona Tarqui, lideresa quechua peruana, habló en representación de las jóvenes de los pueblos originarios, denunciando la sistemática conculcación de sus derechos sexuales y reproductivos, la práctica en muchas comunidades de matrimonios forzados y el alto número de embarazos no deseados entre adolescentes. Otra cuestión de gravedad que Tarqui expuso en su intervención es la violencia de género, haciendo especial hincapié en los casos de violencia sexual a la que muchas niñas y jóvenes de los pueblos originarios se ven sometidas.
Por su parte la Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI MUJERES, Ana Peláez, habló de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres con discapacidad, denunciando públicamente la práctica de esterilizaciones sin contar con el consentimiento de las mujeres afectadas y que se lleva a cabo en todos los países del mundo, incluso en aquellos en los que los estándares de observancia de los derechos humanos son considerados altos. Asimismo Peláez hizo alusión a la violencia sexual contra las mujeres y niñas con discapacidad en distintos ámbitos (el doméstico, residencial, sanitario, etc.) y desafió a los responsables políticos a adoptar las medidas necesarias para acabar con estas violaciones de derechos humanos.
Ángela Díaz, nacida en la República Dominicana y actual Directora del Departamento de Salud de Adolescentes en el hospital neoyorkino Monte Sinaí, expuso los riesgos que conlleva las dificultades de acceso para realizar una interrupción segura del embarazo, siguiendo los estándares médicos. En este sentido, se estima que alrededor de 50.000 mujeres y adolescentes mueren anualmente por esta causa, siendo las chicas más pobres las que se ven en mayor medida afectadas. Así, la erradicación del aborto inseguro debe convertirse, en palabras de Díaz, en una cuestión de salud pública de primer orden.
Por su parte, Manre Chirtau de Nigeria, en un movilizador discurso señaló que más de trece millones de nacimientos anuales en el mundo son de madres que tienen entre quince y diecinueve años de edad. Una persona joven adquiere el VIH cada treinta segundos y ciento cincuenta millones de niñas adolescentes son violadas o sexualmente agredidas cada año. Por ello invertir en la salud y en los derechos sexuales y reproductivos de las más jóvenes es crucial para el desarrollo y la prosperidad de cualquier país. Chirtau aludió asimismo a la necesidad de enfrentar la discriminación en sus múltiples formas, teniendo presente que las minorías sexuales deben gozar de plena igualdad de derechos.
Finalmente Gita Sen, reconocida economista e integrante del High-Level Task Force para la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, lanzó un mensaje directo a los responsables políticos para acabar de una vez con las desigualdades en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en todo el mundo. Los beneficios de invertir en igualdad, sostuvo Sen, supera con creces los gastos. Acabar con la brecha de género en el mercado laboral supondría incrementar la producción en un 12% en 2030. Incluso si lo analizamos desde una miope visión mercantilista, cada dólar que se emplee en salud sexual y reproductiva produciría a cambio ciento veinte dólares. El coste de no hacer nada se traduce en un gasto colosal a la hora de abordar, por ejemplo, la violencia de género. Estamos hablando de un presupuesto idéntico, por cierto, al que manejan los países en desarrollo para la educación primaria.