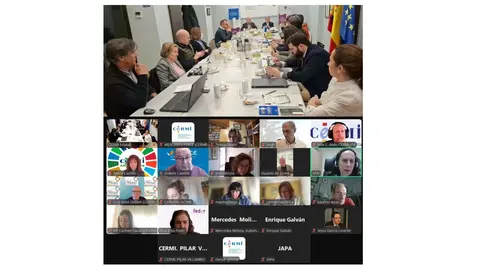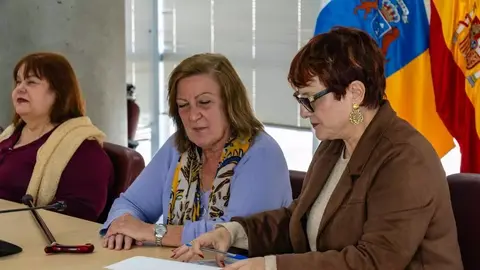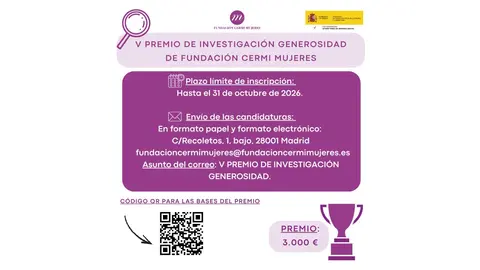Por Ana Peláez Narváez, secretaria general del Foro Europeo de la Discapacidad
Han pasado cuatro décadas desde la adhesión de España a la Unión Europea. Cuarenta años de historia compartida en los que nuestro país ha contribuido a construir una Europa más humana, más consciente de sus vulnerabilidades y más solidaria. También cuarenta años en los que las personas con discapacidad hemos encontrado en el proyecto europeo un espacio de esperanza y de lucha, aunque no siempre de cumplimiento efectivo de los derechos que nos reconoce el derecho internacional.
El movimiento social europeo de la discapacidad nació, en buena parte, gracias al impulso de la propia Comisión Europea. En 1995 se puso en marcha el programa Helios II, que promovió la creación de consejos nacionales de representación de las personas con discapacidad en los Estados miembros de la Unión Europea. De aquel esfuerzo nació una red viva de organizaciones —entre ellas, el CERMI en España— que ha hecho posible que hoy tengamos una voz estructurada y reconocida ante las instituciones europeas.
Aquel paso fue decisivo. Permitió que las personas con discapacidad, por primera vez, habláramos por nosotras mismas Me gusta recordar, con reconocimiento y gratitud, los nombres de quienes abrieron ese camino desde España: Alberto Arbide, primer presidente del CERMI y arquitecto de la representación social europea; Miguel Ángel Cabra de Luna, referente de Fundación ONCE en la incorporación de la discapacidad a las políticas comunitarias; y Stefan Tromel, quien también desde esta entidad, contribuyó a consolidar el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), entre otras personas.
Sin ese legado, Europa no sería lo que es hoy. Pero precisamente por eso, debemos ser exigentes: los avances no son irreversibles.
La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad
La ratificación por parte de la Unión Europea, en 2010, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue un momento histórico. Europa se convirtió así en la primera organización regional del mundo en comprometerse jurídicamente con un tratado internacional de derechos humanos. Fue, y sigue siendo, un motivo de orgullo y de esperanza para mucha gente.
Sin embargo, debo decirlo con claridad: ese estándar de derechos no se ha traducido en la legislación europea. Las normas, directivas y estrategias sobre discapacidad han sido importantes —como el Acta Europea de Accesibilidad o la Tarjeta Europea de Discapacidad—, pero siguen presentando limitaciones graves y un enfoque demasiado parcial.
Europa necesita dar un paso más. No basta con reconocer derechos: hay que garantizar su ejercicio efectivo. Y en ese esfuerzo, las mujeres y niñas con discapacidad deben ocupar el centro de la acción política.
Una realidad que no se quiere ver
En la Unión Europea, el 29, 2 % de las mujeres viven con una discapacidad, lo que equivale a más de 66 millones de ciudadanas. Y, sin embargo, no existe ni una sola política europea específica que las proteja o que aborde su situación de desigualdad estructural.
Este dato, que ya de por sí debería ser alarmante, se agrava por la brecha de género en el acceso al empleo, la educación y los servicios públicos, así como por la violencia y la pobreza que siguen afectando a millones de mujeres y niñas con discapacidad.
Según el Instituto Europeo de Igualdad de Género, el 22 % de las mujeres con discapacidad viven en pobreza extrema. Son 16 millones de vidas en los márgenes de la Europa del bienestar.
Y a ello se suman las prácticas más brutales, que aún perviven bajo el silencio institucional: esterilizaciones forzadas, abortos no consentidos, explotación sexual, trata, violencia doméstica, abuso institucional o internamientos arbitrarios. Europa, que se enorgullece de haber ratificado el Convenio de Estambul, decidió sin embargo no ratificar su artículo 39, el que tipifica la esterilización forzada como delito. Y mientras esa omisión siga vigente, las mujeres con discapacidad seguirán desprotegidas.
Por eso digo, sin ambages: Europa tiene una deuda pendiente con las mujeres con discapacidad. Y esa deuda no se salda con declaraciones, sino con legislación, presupuesto y mecanismos de reparación.
Salud, justicia y reparación
No hay derechos si no se garantiza el acceso real a la salud sexual y reproductiva, incluida la salud mental, para las mujeres y niñas con discapacidad. Las que han sido víctimas de violencias o de prácticas médicas forzadas necesitan atención integral, acompañamiento psicológico y reparación efectiva.
No hay justicia si el sistema judicial no está preparado para detectar, identificar y sancionar los delitos cometidos contra nosotras. A diario conocemos sentencias en Europa que siguen sin conceder el mismo valor a la palabra de una mujer con discapacidad que a la de su agresor. Cuando la discapacidad se convierte en un atenuante, el mensaje es devastador: nuestras vidas valen menos.
Y no hay reparación si los Estados no reconocen su responsabilidad histórica y legal en estas violaciones de derechos. El Estado español y el resto de los países miembros deben garantizar vías de compensación y memoria para las víctimas de estas prácticas.
Europa social, Europa feminista, Europa accesible
La Europa social no puede entenderse sin accesibilidad, sin igualdad y sin género. La accesibilidad universal es lo que convierte a los derechos en reales. Y la igualdad de género es lo que garantiza la verdadera inclusión en su plena diversidad.
En un contexto en el que resurgen los discursos de odio y los movimientos anti derechos, defender a las mujeres y niñas con discapacidad es defender la esencia misma del proyecto europeo. Europa nació para unir, no para excluir. Y eso implica reconocer la diversidad humana como un valor constitutivo, no como una excepción que hay que gestionar.
Por eso, al cumplirse cuarenta años de la España europea, es momento de exigir con serenidad, pero con firmeza, que la Unión asuma su liderazgo moral: una Europa sin barreras, sin violencias, sin mujeres invisibles.
El futuro se escribe con nosotras
No quiero terminar sin un mensaje de esperanza. Todo lo que hemos avanzado en materia de discapacidad en Europa ha sido posible gracias a la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad y a las alianzas entre entidades y gobiernos comprometidos.
Pero el tiempo de las promesas ha pasado. La igualdad necesita ahora normas vinculantes, financiación suficiente y voluntad política.
Unión Europea debe mirarse al espejo y preguntarse si está a la altura de sus propios valores. Yo sigo creyendo que sí. Pero solo lo estará si reconoce plenamente los derechos, la voz y la dignidad de las mujeres con discapacidad.
Solo entonces podremos decir, con orgullo, que la Europa de los derechos humanos también es la Europa de todas nosotras.