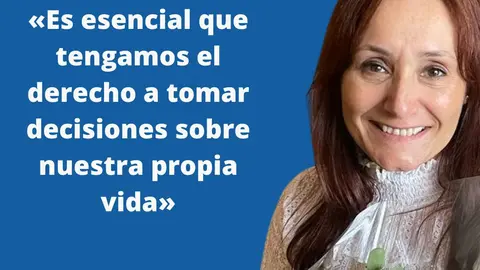Ana Peláez es la primera española que preside el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y también es la primera mujer con discapacidad en el comité. Ciega, casi de nacimiento, su papel se ha forjado en un momento crítico para los derechos de las mujeres en el mundo. Atiende a la prensa en el marco del V congreso Nacional y II Congreso Internacional de Derecho de la Discapacidad celebrado en Ciudad Real, donde ha sido una de las ponentes claves del encuentro. Su papel es relevante para cambiar consciencias, que se deje de hablar de la doble barrera de la mujer con discapacidad, para hablar de discriminación intersectorial; también para apuntar claves sobre la salud mental y la feminidad; y plantear aspectos sobre su presidencia en un momento crítico por el retroceso en ciertas partes del mundo de los derechos de las mujeres.
Usted es la primera mujer con discapacidad en este comité de la ONU y su presidenta. ¿Cómo llega aquí?
Con mucho trabajo y con mucho respaldo de quien me permite trabajar día a día en esta causa, CERMI y ONCE, que son las instituciones que respaldan lo que hago, no hubiera podido llegar ahí. Llegamos a Naciones Unidas cuando se estaba negociando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces nos dimos cuenta de que la situación particular de las mujeres con discapacidad, que era la población más numerosa, porque éramos el 60% de la población, no se estaba tomando en consideración en la negociación del texto. Yo llegué en 2002 buscando siempre cómo meter el tema del género y de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en la convención. Nos costó muchísimo. De hecho, casi el último artículo que se aprobó y que tardamos 6 años en sacar adelante el texto fue el artículo 6 sobre las mujeres y niñas con discapacidad. Eso me permitió saltar al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se creaba como mecanismo de seguimiento independiente en la aplicación de esta nueva Convención. Estando ahí en el Comité estuve dos mandatos, ocho años, fui vicepresidenta, trabajé inicialmente en el desarrollo del reglamento, de las directrices para la presidencia, la presentación de informes por los estados, y después, además, enseguida fui punto focal para trabajar sobre una observación general sobre las mujeres y niñas con discapacidad. Así fui adquiriendo, mayor capacidad de incidencia en el ámbito internacional en esa abogacía a favor de las mujeres y niñas con discapacidad, que en el mundo en aquel momento eran ya casi 650 millones de mujeres y niñas con discapacidad sin ninguna organización representativa.
¿Cómo paso al Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer?
Cuando terminé el segundo mandato en el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad se me propuso por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores saltar a la igualdad de género y derechos de las mujeres. Entonces me propusieron ir al Comité de la Cedaw. El reto era muy grande porque nunca había habido una mujer con una discapacidad en ese comité. Cuando hicimos la campaña, el eslogan que habíamos utilizado era la discapacidad en el Cedaw, pero no lo conseguimos, perdí por un voto. Decidí volver a presentarme cambiando el mensaje. Me di cuenta que el mensaje era: Nosotras también somos mujeres.
"Los discursos sobre todo de extrema derecha están realmente negando la violencia contra las mujeres"
¿Cómo ha sido su labor?
Fue muy difícil, porque claro, la diversidad de las mujeres es amplísima, y el tema de la discapacidad siempre había sido tomado en consideración en este Comité, que sí que las había tenido presentes, pero más bien desde un enfoque médico rehabilitador, y no desde un enfoque basado en el pleno reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, bueno, me costó mucho también comenzar desde el principio, salir adelante, hacer que el Comité también incluso modificara algunas prácticas o métodos de trabajo que para mí eran inaccesibles totalmente.
Ha sido una experiencia única, un inmenso honor. Ha sido un mandato difícil, porque me ha coincidido con momentos terribles, como la situación de Gaza, el conflicto entre Israel y Palestina, que se recrudeció desgraciadamente a partir del 7 de octubre del 2023. Ha coincidido también con una situación muy complicada en Afganistán o en otras partes del mundo, que nos han demostrado claramente que hay un claro retroceso en los derechos de la mujer en todo el mundo, que los discursos de odio contra las mujeres, activistas de derechos humanos... son una realidad creciente. Los discursos, sobre todo de extrema derecha, están realmente negando la violencia contra las mujeres y reconduciendo o tratando de reconducir un trabajo y una visión sobre los derechos humanos de las mujeres que no están en línea con los tratados internacionales que se han aprobado a tal efecto.
Desde la Presidencia, nunca me he olvidado, por supuesto, de las mujeres con discapacidad, pero he intentado siempre velar por todas las mujeres. Dentro del comité he ido asumiendo una particular consideración con las mujeres de grupos desfavorecidos, que no son solamente las mujeres con discapacidad, hay otros muchos grupos desfavorecidos de mujeres: migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo, detenidas, mayores, enfermas, pobres. Esa especialización sobre los grupos desfavorecidos de mujeres ha sido parte también de mi background, de lo que yo he aportado al comité CEDAW.
"Las mujeres con discapacidad psicosocial son mujeres son muchas veces explotadas como servidumbre, como cuidadoras y como mano de obra barata, incluso en centros ocupacionales"
¿Cuál ha sido su papel en el Congreso celebrado en Ciudad Real?
Se me ha invitado para hablar de la situación concretamente de las mujeres con discapacidad psicosocial, mujeres que pueden presentar una enfermedad mental y que por tal motivo ven limitada también sus actividades de la vida diaria y desde luego sus derechos humanos y libertades fundamentales. Venir a hablar de mujeres con discapacidad psicosocial desde una perspectiva interseccional, supone analizar cuál es su situación, cuál es el perfil que tienen y cómo de alguna manera ese perfil y esa situación particular se toma o no se toma en consideración en la legislación y en la política pública. Un perfil que es muy diferente al de otras mujeres con discapacidad, porque tienen una base de una enfermedad mental. Hay una deficiencia que emana de esa enfermedad mental y son mujeres invisibles, porque esas discapacidades no se ven. Yo soy una persona ciega y tú mirándome a la cara ves que tengo la deficiencia en mis ojos, pero una discapacidad psicosocial no se ve. Son mujeres que están verdaderamente excluidas de la sociedad, estigmatizadas incluso también por las familias porque se las considera peligrosas. Son mujeres que no acceden al mercado de trabajo. De hecho son muchas veces explotadas como servidumbre, como cuidadoras y como mano de obra barata, incluso en centros ocupacionales, por ejemplo en el ámbito de la discapacidad. Son mujeres incapacitadas legalmente, pese a que se haya modificado el Código Civil en España y el tema de la incapacitación legal ya no sea posible. Las personas que fueron así consideradas a través de una sentencia judicial y que no ha sido revisada y actualizada conforme a esta legislación, siguen estando en esta situación. Esto es particularmente preocupante porque muchas de ellas son víctimas de violencia y abuso, sobre todo sexual, que se da en el entorno de la familia o en los entornos cerrados en donde se encuentran. Esto se está dando y sin embargo, desgraciadamente, estos casos no se detectan y si se detectan, básicamente se ocultan, no se investigan y desde luego tampoco se juzgan.
¿Por qué?
Cuando intentan acceder a la justicia no se da credibilidad a sus testimonios y además en muchos casos su capacidad está limitada porque están tuteladas por otra persona que decide en su lugar. Ahí hay un ámbito muy importante sobre el que se tiene que trabajar. Incluso muchas de estas mujeres por su condición de vulnerabilidad son o pueden ser particularmente sometidas a trata.
¿Cómo va España con esa aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU?
España está a la vanguardia de los derechos de las personas con discapacidad, sabiendo que esa vanguardia no significa que todo esté conseguido y que todo ya esté logrado, ni muchísimo menos. El año que viene vamos a conmemorar el 20 aniversario de la Convención y hay grandes asignaturas pendientes todavía, pero también hay grandes logros. Uno de los logros, para mí el más relevante, ha sido la modificación del artículo 49 en la Constitución Española, además de otros que en España está guiando, por ejemplo, la modificación del Código Civil para asegurar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad. Esto me parece muy importante. O la tipificación como delito de la esterilización forzada por razón de discapacidad que hasta hace nada, hasta 2020, se ha permitido en el Código Penal.
"Una práctica nociva que se ha dado en España desde el 12 de julio de 1989 al 18 de diciembre de 2020 ha sido la esterilización no consentida o forzada de personas incapacitadas legalmente por razón de discapacidad"
¿Qué hay pendiente de la Convención?
Precisamente, hay temas pendientes en relación con esto último. Una práctica nociva que se ha dado en España desde el 12 de julio de 1989 al 18 de diciembre de 2020 ha sido la esterilización no consentida o forzada de personas incapacitadas legalmente por razón de discapacidad. Uno de los retos que tiene España es la reparación a todas esas víctimas y España tiene la obligación de repararlas. Esa reparación exige también una indemnización económica a todas esas personas que fueron esterilizadas e incapacitadas legalmente. Hay otras muchas, pero yo quiero poner el foco hoy precisamente en esta asignatura pendiente que tiene España.
¿Cuál es la diferencia entre hablar de doble discriminación y hacerlo de discriminación intersectorial?
La discriminación interseccional es la que se produce cuando ante una persona están interviniendo distintos factores de exclusión que están actuando al mismo tiempo. Entonces, el resultado de discriminación no es acumulativo, no es sumatorio de esos factores que pueden ser, por ejemplo, la discapacidad, el sexo, el género, la migración, la ruralidad, la pobreza o ser víctima de violencia. Esos factores que en sí son ya de entrada discriminatorios, cuando están interactuando con otros al mismo tiempo, el resultado que provoca es una situación de interseccionalidad que afecta su situación y que afecta también su condición de posible discriminación que pueda sufrir del entorno que le rodea. Eso requiere, por ejemplo, que en el diseño de la política pública, pero también de la legislación, estas condiciones que pueden ser de mayor incidencia en determinados colectivos, se tengan en cuenta porque realmente interseccionan en esa realidad y provocan discriminaciones agravadas que no se pueden desmembrar, porque el resultado es único.

Enlace a la noticia: https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/z1ad1287d-e440-491b-97df13fcbc0ae77c/202505/los-discursos-de-odio-contra-las-mujeres-son-una-realidad