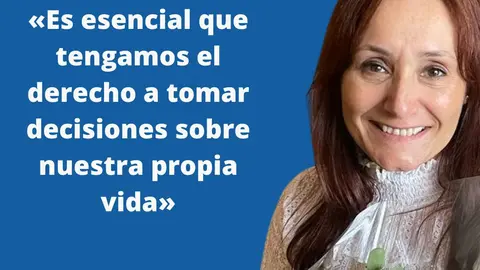En este mes de septiembre precisamente ha visto la luz la Observación General sobre el artículo 6, acerca de las mujeres con discapacidad, que contiene, entre otras cosas, lineamientos a seguir por los Estados y las organizaciones sociales en esta materia. Esta Observación General es publicada precisamente en un momento en el que el Comité, tras las últimas elecciones celebradas, contará a partir de enero de 2017, con tan solo una mujer entre dieciocho personas expertas. Una minoría inaceptable. Igualmente el Comité de la CEDAW ha perdido la oportunidad de integrar entre sus expertas el enfoque de la diversidad que el mundo de la discapacidad, en conjunción con el feminismo, podría haber aportado.
¿Cómo ha tenido en cuenta el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas la específica situación de las mujeres con discapacidad?
La situación de las mujeres y niñas con discapacidad ha sido tomada en consideración por Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el primer momento. Es cierto que ha costado mucho trabajo y esfuerzo avanzar en esta materia y conseguir que las personas expertas del Comité tuvieran conciencia acerca de las dificultades agravadas que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad a la hora de ejercer sus derechos humanos.
Además, las propias organizaciones de personas con discapacidad no aportaban en sus informes datos acerca de esta cuestión, como tampoco lo hacían los Estados parte. Se ha producido así un proceso de enculturación interna en el propio Comité, en las organizaciones de personas con discapacidad y en los Estados, que ha permitido que poco a poco hayan ido tomando conciencia de todo ello. En esta tarea he estado muy implicada como experta de este órgano, con el apoyo principalmente de otras mujeres que se integraron el Comité, sobre todo a partir del 2010.
“La situación de las mujeres y niñas con discapacidad ha sido tomada en consideración por Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el primer momento. Es cierto que ha costado mucho trabajo y esfuerzo avanzar en esta materia y conseguir que las personas expertas del Comité tuvieran conciencia acerca de las dificultades agravadas que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad a la hora de ejercer sus derechos humanos”
¿De qué manera se manifestaban esas resistencias a las que hace referencia?
El ejemplo que expongo a continuación ilustra a la perfección qué resistencias ha habido que sortear para llegar a la adopción de la Observación General recién aprobada. El Comité utiliza los denominados Debates Generales como instrumentos de análisis de artículos sobre los que posteriormente va a desarrollarse una Observación General. En este sentido, se han celebrado Debates Generales sobre el art. 9 (Accesibilidad), art. 12 (Igual reconocimiento como persona ante la ley), art. 19 (Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad) o sobre el art. 24 (Educación). Precisamente, el último que ha tenido lugar ha sido el día de Debate General sobre el artículo 19, porque el Comité está trabajando actualmente en una Observación General sobre este artículo.
No es casual que el único “medio día” de Debate General que se ha celebrado hasta la fecha, -todos los demás han sido días completos- ha sido el relacionado con el art. 6 (Mujeres con discapacidad). Este medio día de debate se desarrolló en abril de 2012. El Debate desarrollado fue publicado en un libro que contenía además más de treinta y cinco aportaciones realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el CERMI. Yo estuve encargada de dirigir y compilar dicha publicación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Fue en ese momento cuando se definió un grupo de trabajo y se me encomendó la tarea de preparar una Observación General sobre el artículo 6, la tercera Observación General que prepara el Comité.
¿Qué personas han estado directamente involucradas en la tarea de redacción de esa Observación General?
Todas las mujeres que integraban el Comité en 2013, seis en ese momento. Mª Soledad Cisternas, Theresia Degener, Diane Kingston, Shafak Pavei, Silvia Quan y yo misma pasamos a formar parte de ese grupo de trabajo que se definió y al que he hecho referencia anteriormente. Al principio se discutió internamente si era preciso incluir en dicho grupo a algún hombre miembro del Comité. Finalmente se decidió que solamente fuesen las mujeres del Comité las que participaran en la redacción de esta Observación.
Este grupo de trabajo ha tenido retos importantes porque ha abordado cuestiones sobre las que hasta la fecha el Comité ni se había pronunciado. Por ejemplo, el tema de la orientación sexual, cuestión que obviamente no afecta solo a las mujeres, pero que surgió en el seno de este grupo, lo que ha supuesto un avance fundamental en esta materia.
¿Qué es exactamente una Observación General de un Comité de Naciones Unidas y qué nos aporta concretamente la Observación sobre el artículo 6 de la Convención?
Bueno, ya centrándonos en la Observación General hay que explicar que se trata de una interpretación jurídica de un artículo de la Convención que se hace necesaria debido a que su implementación está resultando deficiente o está siendo mal interpretada, con el impacto negativo que dicha situación produce.
Hay que decir que todas las Observaciones siguen la misma estructura. Encontramos así, una parte introductoria, en la que se justifica la necesidad de contar con una Observación General sobre esa cuestión específica. Tal es el caso de la Observación que nos ocupa. Así comienza el documento, con una introducción que contiene la argumentación acerca de por qué ha sido necesario elaborar una Observación General sobre art. 6.
La segunda parte de la Observación hace referencia al contenido normativo. Esta Observación General refleja una interpretación del artículo 6, artículo que está dividido en dos párrafos. El primero de ellos hace referencia a que los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.; y una segunda parte, que hace alusión a que los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Es precisamente en esta segunda parte en la que se ha realizado un interesante esfuerzo para definir y aclarar conceptos tan fundamentales como la discriminación directa, discriminación indirecta, la discriminación por asociación o la discriminación estructural.
“En la segunda parte se ha realizado un interesante esfuerzo para definir y aclarar conceptos tan fundamentales como la discriminación directa, discriminación indirecta, la discriminación por asociación o la discriminación estructural”
¿En qué consisten exactamente esas discriminaciones a las que alude?
En primer lugar, la discriminación directa se produce cuando las mujeres con discapacidad son tratadas de manera menos favorable que otras personas en una situación similar por una razón relacionada a una causa prohibida, incluyendo también los actos y las omisiones. Por ejemplo, la discriminación directa se produce cuando los testimonios de las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial son rechazados en los procesos judiciales debido a la cuestión de la capacidad jurídica, lo que supone una denegación de justicia.
La discriminación indirecta, por su parte, significa que si bien el derecho, las políticas y las prácticas parecen neutrales, sin embargo, tienen un impacto negativo desproporcionado sobre las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, un centro de salud puede parecer neutral, pero el hecho de que no tenga disponibles camillas de examen accesibles para el cribado ginecológico expulsa del sistema sanitario a las mujeres con discapacidad, discriminándolas.
Otro tipo de discriminación que encontramos recogida en la Observación General es la denominada discriminación por asociación y ésta tiene lugar cuando la discriminación se basa en la asociación con una persona con una discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos a una madre de una niña o de un niño con una discapacidad. Esta mujer puede ser discriminada por una persona empleadora debido al temor de que va a ser una trabajadora menos comprometida o con menor disponibilidad debido a que debe realizar tareas de cuiado de su hija o hijo.
Otra forma de discriminación a tener en cuenta es la denegación de ajustes razonables cuando son necesarios para garantizar que las mujeres con discapacidad gocen de igualdad en el ejercicio de un derecho humano. Sería el caso de una mujer con una discapacidad a quien no se le facilita el ajuste y como resultado no pueda someterse a una prueba de mamografía en un centro de salud debido a la inaccesibilidad física del entorno construido.
Finalmente, la discriminación estructural o sistémica es aquella que oculta patrones claros de comportamiento institucional discriminatorio, tradiciones culturales discriminatorias, normas y/o reglas sociales de género y estereotipos perjudiciales en relación con discapacidad, que pueden llevar a tal discriminación, ligada a la falta de políticas, de regulación y de prestaciones de servicios específicos para las mujeres con discapacidad.
“La última parte de la Observación General lanza un mensaje importante acerca de la necesidad de apoyar a las organizaciones de mujeres con discapacidad para que desde estos espacios hablen con voz propia y se representen a sí mismas. Esto no debe ser entendido como una fragmentación del movimiento asociativo, ni de la discapacidad ni del feminismo. Simplemente es reconocer el derecho de las mujeres con discapacidad a liderar y participar políticamente, de que estén realmente empoderadas”
Por ejemplo, debido a los estereotipos basados en la intersección de género y discapacidad, las mujeres con discapacidad pueden tener que enfrentarse a la incredulidad de otras personas (policía, fiscalía, judicatura…) cuando denuncian situaciones de violencia. Del mismo modo, las prácticas nocivas están fuertemente conectadas y refuerzan los roles de género socialmente construidos y las relaciones de poder que pueden reflejar las percepciones negativas y las creencias discriminatorias respecto a las mujeres con discapacidad, tales como la creencia de que los hombres con VIH / SIDA pueden ser curados por tener relaciones sexuales con las mujeres con discapacidad.
Ya en la tercera parte encontramos las Obligaciones de Generales de los Estados parte, contenidas en los artículos 1 al 4, y que hacen alusión al propósito de la Convención, las definiciones, los principios generales y las obligaciones generales. Luego hay otras obligaciones contenidas en los artículos 31, 32 y 33, sobre recopilación de datos y estadísticas, cooperación internacional y aplicación y seguimiento nacionales.
La cuarta parte aborda la interrelación del artículo 6 con otros artículos de la Convención. Hay que tener en cuenta la naturaleza transversal del artículo 6, que lo vincula a todas las demás disposiciones sustantivas de la Convención. Además de los artículos que tienen una referencia explícita al sexo y/o género, los derechos de las mujeres con discapacidad en virtud del artículo 6 deben relacionarse con el resto de las disposiciones, y muy especialmente, con cuestiones tales como la violencia contra las mujeres con discapacidad (artículo 16) y la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el respeto para el hogar y la familia (art 25 y 23), entre otros.
Finalmente la quinta parte es la más instructiva y didáctica de todas, ya que es una suerte de guía para la praxis referida a la implementación nacional. Es decir, se trata de una guía acerca de qué hacer y para analizar cómo impacta esta Observación General, no ya solo en las políticas estatales, sino en todas las partes intervinientes, como por ejemplo las organizaciones de personas con discapacidad, las organizaciones de mujeres y las organizaciones representativas de la infancia.
En esta sección se lanza un mensaje importante acerca de la necesidad de que se apoyen a las organizaciones de mujeres con discapacidad para que hablen con voz propia y se representen a sí mismas. Esto no debe ser entendido como una fragmentación del movimiento asociativo, ni de la discapacidad ni del feminismo. Simplemente es reconocer el derecho de las mujeres con discapacidad a liderar y participar políticamente, de que estén realmente empoderadas.
"El CERMI acaba de concluir en II Plan Integral de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2013-2016. Es el momento de trazar en uno nuevo y considero que esta Observación General es una excepcional hoja de ruta para implementar nuestra acción para el periodo 2017-2020, conectando el contenido de este documento con la realidad y las reivindicaciones de las mujeres y niñas con discapacidad de nuestro país"
¿Qué va a aportar esta Observación General al propio sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas?
Sin duda ha sido una conquista que la tercera Observación General se haya realizado en torno al art. 6 y esto se hace en el momento en que el Comité de repente se ha quedado solamente con una mujer experta de los dieciocho miembros que lo componen. Este instrumento cobra una importancia vital, dadas las circunstancias, porque además el Comité de la CEDAW tampoco cuenta en la actualidad con ninguna experta que tenga discapacidad. La infrarrepresentación de las mujeres con discapacidad es ahora un hecho innegable que hay que denunciar y al que hay que poner solución.
También considero que ha sido muy valioso haber podido contar con visiones muy diversas, desde un enfoque intercultural, que ha permitido tener en cuenta la situación de las mujeres con discapacidad en todo el mundo en diferentes contextos socioculturales. En esta Observación General se habla, por ejemplo, de la ablación, que quizá no sea un gran problema entre las mujeres con discapacidad en España, aunque tampoco lo sabemos a ciencia cierta, ya que no hay estudios al respecto.
¿Y qué impacto cree que va a tener en las organizaciones sociales de la discapacidad en España?
El CERMI acaba de concluir en II Plan Integral de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2013-2016. Es el momento de trazar en uno nuevo y considero que esta Observación General es una excepcional hoja de ruta para implementar nuestra acción para el periodo 2017-2020, conectando el contenido de este documento con la realidad y las reivindicaciones de las mujeres y niñas con discapacidad de nuestro país.