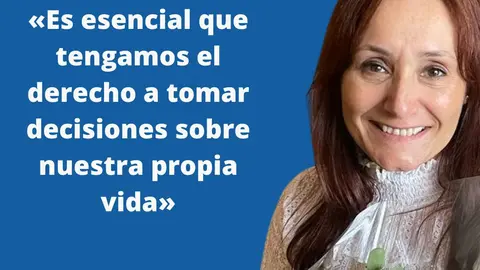¿Qué correlación existe entre la situación de violencia que sufre una mujer y la posibilidad de desarrollar un trastorno en su salud mental? ¿Hay datos al respecto?
En nuestra investigación hemos podido constatar la vinculación existente entre violencia y enfermedad mental. En muchas ocasiones la violencia sufrida puede incidir, junto con otros factores, en el desencadenamiento de una enfermedad mental grave. Así, según las personas expertas que han participado en la investigación, cada vez hay más evidencia científica de la asociación de determinados trastornos con abusos y otros eventos traumáticos en la infancia y, de acuerdo con los datos cuantitativos de las investigaciones referidas, el 26% de las mujeres con enfermedad mental grave han sufrido violencia sexual en la infancia, un porcentaje que disminuye hasta el 3,5 % para la media de las mujeres.
Por otra parte, padecer una enfermedad mental grave incrementa el riesgo de sufrir violencia y, por último, ser víctima de violencia acarrea graves consecuencias para la salud mental, como el empeoramiento de la sintomatología de una enfermedad mental previa.
"Cada vez hay más evidencia científica de la vinculación entre violencia, abusos y eventos traumáticos en la infancia con la enfermedad mental. El 26% de las mujeres con enfermedad mental grave han sufrido violencia sexual en la infancia, un porcentaje que disminuye hasta el 3,5 % para la media de las mujeres"
Además, tal como comunicamos en la presentación de la investigación hace unos días, según este trabajo el 75% de las mujeres con enfermedad mental han sufrido violencia en el ámbito familiar o por parte de su pareja o expareja en algún momento de su vida, y más del 40% de las mujeres con un trastorno mental grave (TMG) han sido víctimas de violencia sexual.
¿Cómo surge la idea de realizar este estudio?
Fedeafes y sus asociaciones (Avifes, Asafes, Asasam y Agifes) en 2012 realizaron un diagnostico respecto a la situación de igualdad de hombres y mujeres en la federación, que nos aportó datos de participación de las mujeres respecto a los hombres, así como constatar una menor participación de las mujeres en el ámbito del empleo, de servicios de ocio y demás, y nos aproximó a la cuestión de la violencia, descubriendo que realmente había poca información sobre esta realidad en las mujeres con enfermedad mental.
En las recomendaciones de este estudio, realizado en 2012, se indicaba la necesidad de formar a las mujeres con problemas de salud mental en temas de violencia y de empoderarlas a ellas y a las personas profesionales. En 2014, se puso en marcha formación para profesionales de la red de Fedeafes y fue en esta formación cuando concluimos que los instrumentos utilizados para detectar violencia en las mujeres con discapacidad (cuestionario Iris del proyecto Metis) no se ajustaban a las especificidades de las mujeres con enfermedad mental, ya que algunos de los indicios que se indicaban podían ser inherentes a la propia enfermedad mental como es el caso del aislamiento social entre otros.
Y es aquí, tras la formación con las personas profesionales, que se vió la necesidad de profundizar en este tema que se encontraba invisibilizado para poder prevenir y detectar la violencia contra estas mujeres. A partir de esta reflexión se planteó el proyecto a las instituciones y para realizarlo se ha contado con el apoyo del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, y de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
¿Cuál ha sido la metodología empleada para realizarla?
La metodología de nuestro estudio ha sido de corte cualitativa, aunque también se ofrecen datos cuantitativos procedentes de otras fuentes de investigación, que nos ha permitido visibilizar la magnitud del fenómeno de la violencia. La investigación se ha realizado en dos años 2015 y 2016, y se ha comenzado por la experiencia subjetiva de las propias mujeres con enfermedad mental, que han participado en el estudio, por lo que se ha prestado especial importancia al conocimiento de las experiencias vitales de las mujeres, ya que esta investigación parte del reconocimiento de la importancia y validez de la experiencia de las propias mujeres, considerándolas como sujetos activos de la misma.
"La investigación se ha realizado en dos años 2015 y 2016, y se ha comenzado por la experiencia subjetiva de las propias mujeres con enfermedad mental como reconocimiento de la importancia y validez de sus experiencias, y de su consideración como sujetos activos de la misma"
Y por otro lado, se ha querido profundizar en la experiencia de las personas profesionales que trabajan cotidianamente bien con mujeres con enfermedad mental o bien con mujeres que han vivido situaciones de violencia. Las técnicas utilizadas han sido los grupos de discusión y las entrevistas en profundidad y de contraste, y con profesionales de diferentes ámbitos, como de atención a violencia, servicios sociales, salud, salud mental…
Pero hemos manejado datos de dos investigaciones una de violencia familiar y de pareja hacia las mujeres con trastorno mental grave de 2013, realizada por Francisco González Aguado y otras personas, y una tesis doctoral sobre Violencia en la pareja hacia las mujeres con trastorno mental grave de 2011, realizada por Juan Carlos González Cases. Los datos que aportamos proceden de estas investigaciones y sobre esta base se afirma que tres de cada cuatro mujeres con enfermedad mental han sufrido violencia familiar o de pareja alguna vez en su vida y que el riesgo que tiene de violencia en la pareja se multiplica entre dos y cuatro veces respecto a las mujeres en general.
También es significativo que más del 40% no identifica que están sufriendo violencia, y otro dato importante es que en un 50% la persona profesional de referencia no conocía la situación de maltrato ocurrido en el último año.
"Más del 40% de las mujeres con problemas de salud mental no identifica que están sufriendo violencia, y otro dato importante es que en un 50% las personas profesionales de referencia no conocían la situación de maltrato ocurrido en el último año"
Las personas profesionales que han participado en el estudio han sido, como decía, de diferentes ámbitos, y se encuentran representadas diferentes instituciones como diputaciones, ayuntamientos, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco, Emakunde, Osakidetza, profesionales de nuestras asociaciones y otras entidades que atienden víctimas de violencia. En definitiva, tanto profesionales del ámbito de atención directa con estas mujeres como responsables de servicios.
¿Cuáles son las principales conclusiones de este trabajo?
La primera conclusión que sacamos cuando comenzamos a investigar fue la invisibilidad de la violencia contra las mujeres con problemas de salud mental, la escasez de estudios y su exclusión de la agenda pública. La realización de la investigación en sí misma tenía como estrategia visibilizar el tema en las diferentes instituciones y colocarlo en la agenda pública. En cuanto a los resultados, hay que destacar, por un lado, la magnitud del problema de acuerdo con los datos de las investigaciones cuantitativas citadas y visibilizar esta realidad.
Otra cuestión importante es la falta de preparación de las personas profesionales para abordar las situaciones de violencia cuando las mujeres sufren una enfermedad mental. Algunas personas profesionales participantes en nuestra investigación han reconocido que a la hora de enfrentarse a estos casos tienen miedo a no saber cómo abordarlo, motivado en ocasiones por el mito- totalmente infundado- de que preguntar a la mujer puede provocar que se descompense en su enfermedad. También es destacable la naturalidad con que las mujeres hablan de violencia en entornos seguros.
"Los factores que incrementan el riesgo de que las mujeres con enfermedad mental sufran violencia son tanto personales como estructurales: la baja participación social, la carencia de empleo y recursos económicos, la baja autoestima, el aislamiento social y la soledad, el estigma social que rodea a la enfermedad mental, la menor credibilidad que se concede a su relato cuando verbalizan situaciones de violencia, la inadecuación a sus necesidades de los recursos públicos, entre otros factores"
¿Cuáles son los factores que, según la investigación, incrementan el riesgo de que las mujeres con enfermedad mental sean víctimas de violencia?
Tanto factores personales como factores estructurales como, por ejemplo, la baja participación social, la carencia de empleo y recursos económicos, la baja autoestima, el aislamiento social y la soledad, el estigma social que rodea a la enfermedad mental, la menor credibilidad que se concede a su relato cuando verbalizan situaciones de violencia, la inadecuación de los recursos públicos a sus necesidades, y otros factores.
Los factores que reducen el riesgo de violencia que hemos identificado, por el contrario, son que las mujeres con problemas de salud mental dispongan de una red de apoyo social y familiar, la participación social, no estar en la pobreza, así como incorporar la perspectiva de género en la intervención por parte de los servicios públicos.
El estudio también se detiene en los tipos de violencia, la violencia psicológica, física o sexual, y la ejercida tanto por la pareja o ex pareja como por otras personas distintas de la pareja en el ámbito doméstico y la violencia sexual ejercida por cualquier persona.
Podemos afirmar que las principales conclusiones son que existe miedo por parte de las personas profesionales a abordar esta problemática, así como que hablar con las mujeres de la violencia vivida tiene per se un efecto terapéutico positivo; que existe una carencia de personal preparado para atender a mujeres con enfermedad mental que han sufrido o sufren violencia: los recursos de acogida y la atención psicológica especializada para mujeres víctimas de violencia no se encuentran preparados para atender a determinados perfiles de mujeres con enfermedad mental, y que la coordinación institucional debe mejorarse para atender a estas mujeres.
Otra conclusión va dirigida al propio movimiento asociativo de la discapacidad, que ha de reclamar medidas y visibilizar esta realidad y formar a personas profesionales, así como crear espacios solo para mujeres que pueden ser eficaces para hablar de este tema con normalidad y naturalidad.
"Otra conclusión va dirigida al propio movimiento asociativo de la discapacidad: ha de reclamar medidas y visibilizar la violencia pertrechada contra las mujeres con enfermedad mental, formar a personas profesionales, y crear espacios solo para mujeres que pueden ser eficaces para hablar de este tema con normalidad y naturalidad"
A la luz de este trabajo, ¿qué medidas propondríais para conseguir que las mujeres con discapacidad psicosocial puedan salir de estas situaciones de violencia?
En la investigación, hay recomendaciones para los diferentes ámbitos. Hemos publicado un resumen de la investigación en formato guía (que se puede leer en este enlace) para que las personas profesionales puedan, de un vistazo, acercarse a la violencia en mujeres con problemas de salud mental. Este documento da unas pautas de cómo abordar este tema. Lo primero que debemos tener en cuenta es la magnitud de las cifras, que permiten que tomemos conciencia de la obligación de abordar, de forma sistemática en los recursos públicos, el tema de la violencia contra las mujeres con enfermedad mental grave.
En esta guía se recogen pautas de cómo abordar el tema con las mujeres, en función de si hay sospecha de maltrato o bien si se confirma la existencia de violencia, es importante desculpabilizar a la mujer, creer siempre el relato de la mujer, hablar con la mujer en un entorno seguro. El hecho de escucharla, apoyarla y acompañarla ya tiene en sí mismo un efecto terapéutico. La guía está disponible en euskera y castellano en la página de Fedeafes.
"En esta guía se recogen pautas de cómo abordar el tema de la violencia con las mujeres con enfermedad mental en función de si hay sospecha de maltrato o bien si se confirma la existencia de violencia. Es importante desculpabilizar a la mujer, creer siempre el relato de la mujer, hablar con la mujer en un entorno seguro. El hecho de escucharla, apoyarla y acompañarla ya tiene en sí mismo un efecto terapéutico"
¿Qué medidas de prevención consideráis las más idóneas?
Para la prevención de la violencia se debe sensibilizar a las personas profesionales de la elevada prevalencia de la violencia ejercida contra las mujeres con problemas de salud mental. En los datos que damos en la investigación se indica que entorno a un 50% de personas profesionales que tratan a estas mujeres desconoce la existencia de maltrato hacia ellas. Se trata de sensibilizar a las personas profesionales sobre esta realidad, y es por este motivo que hemos realizado la Guía de la investigación.
En ella se exponen numerosas recomendaciones como realizar formación a las personas profesionales, designar psiquiatras de referencia para que atiendan los recursos de acogida y atención psicológica para mujeres víctimas de violencia, incluir la violencia contra las mujeres con enfermedad mental en las OSis, incluir a las asociaciones del ámbito de la salud mental en la prevención y detección de la violencia, y un buen número de recomendaciones más.
Y en lo que respecta a las mujeres, las asociaciones pueden realizar una importante labor con grupos específicos de mujeres, que sirva para empoderarlas y tratar otros temas, pero también hablar con naturalidad de violencia. En la red de Fedeafes se han credo grupos de mujeres y la propia Federación tiene un Área de igualdad de la mujer que impulsa las diversas acciones sobre la mujer tanto en el ámbito del empoderamiento y participación social, como en el ámbito de violencia.
Esta área está participada por mujeres con problemas de salud mental, que han impulsado las diferentes acciones de sensibilización y también esta investigación, así como la creación de un perfil en Facebook Mujer y Salud Mental- Emakumea eta Buru Osasuna, con el objetivo de empoderar y sensibilizar sobre mujer y salud mental .
¿Existe en Euskadi un movimiento de mujeres con discapacidad organizado? Si es el caso ¿está organizado de manera independiente o a través de las organizaciones de personas con discapacidad?
En Euskadi no existe un movimiento independiente de mujeres con discapacidad como tal pero sí hay mujeres con discapacidad, como grupos organizados dentro de las diferentes discapacidades, así hay un área de mujer también en la discapacidad física, similar al área de igualdad de la mujer de Fedeafes.
Dentro de EDEKA (Coordinadora Vasca de representantes de personas con discapacidad), recientemente se ha nombrado una persona de su comité ejecutivo como referente para cuestiones de género. Yo creo que el impulso de las mujeres con discapacidad no ha hecho más que empezar, y que debemos seguir visibilizando la realidad de las mujeres con discapacidad como lo hace la Fundación Cermi Mujeres.