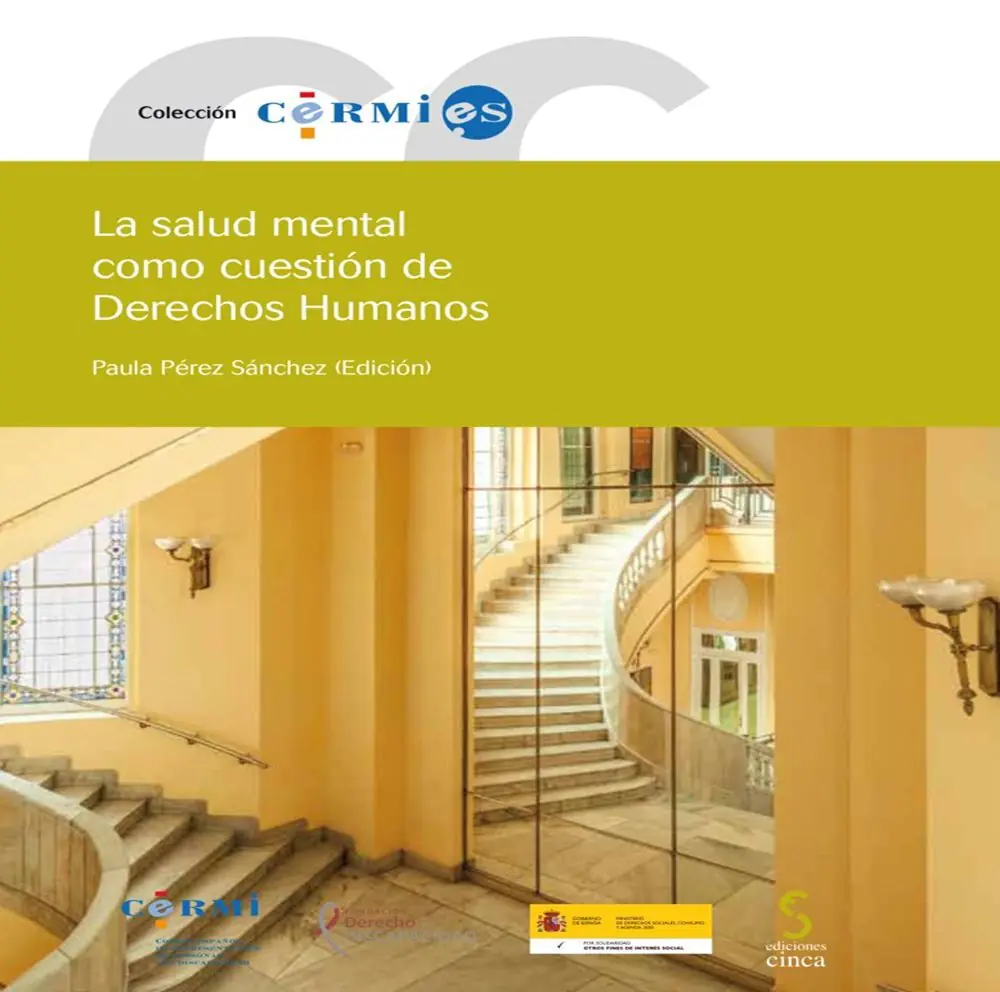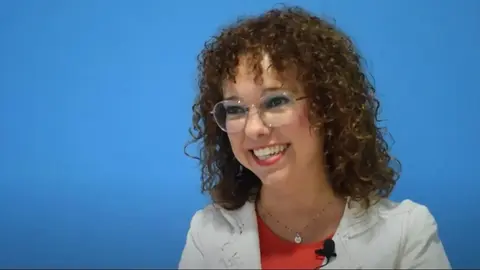Promovida por la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, esta publicación se enmarca en la colección cermi.es, orientada a generar un discurso eminentemente social, fortaleciendo la reflexión académica, jurídica y social sobre los derechos de las personas con discapacidad en España y en el mundo.
"Este libro es una invitación a actuar, a repensar nuestras leyes, instituciones y valores desde una ética de la igualdad y del reconocimiento"
¿Qué indujo a que el V Congreso Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad se centrara en la salud mental como cuestión de derechos humanos?
El punto de partida fue constatar que, dentro del ámbito de la discapacidad, la dimensión psicosocial sigue siendo la más rezagada en términos de derechos. Persisten internamientos forzosos, tratamientos no consentidos, institucionalización y un estigma social muy arraigado. Había una deuda pendiente, y el Congreso quiso convertir ese déficit en agenda jurídica y política.
¿Qué aporta este libro al debate sobre salud mental y discapacidad?
Esta obra recoge y ordena los principales análisis y propuestas surgidas en el Congreso. Su valor radica en ofrecer una visión integral: jurídica, social y ética. No es un simple acta de ponencias, sino una reflexión sistematizada sobre cómo debe transformarse el marco normativo y cultural para garantizar dignidad, autonomía y plena inclusión.
La publicación se titula “La salud mental como cuestión de derechos humanos”. ¿Qué implica ese enfoque?
Implica superar la mirada médica o asistencialista para situar la salud mental en el terreno de los derechos fundamentales. El bienestar psíquico no es una concesión ni un servicio: es un derecho exigible, cuya garantía compete al Estado y a la sociedad. Esta perspectiva transforma el modo en que entendemos las políticas públicas, la atención y la participación de las propias personas afectadas.
El Congreso fue muy claro al denunciar prácticas como el internamiento involuntario o el tratamiento forzoso. ¿Qué retos plantea su eliminación?
Supone un cambio de paradigma. No se trata solo de modificar leyes, sino de redefinir la relación entre sistema sanitario, justicia y ciudadanía. Requiere apoyos adecuados, alternativas comunitarias y formación profesional basada en la autonomía y el consentimiento informado. La reforma de la Ley de Autonomía del Paciente es un paso imprescindible.
"Este libro es una invitación a actuar, a repensar nuestras leyes, instituciones y valores desde una ética de la igualdad y del reconocimiento"
¿Cómo se refleja la perspectiva de género en esta obra?
De manera central. Las conclusiones del Congreso revelan que las mujeres con discapacidad psicosocial sufren una triple vulneración: por su género, por su discapacidad y por los sesgos institucionales que las invisibilizan. Representan el 60 % de las personas con discapacidad psicosocial y son víctimas frecuentes de violencia, pobreza e institucionalización. El libro dedica especial atención a este fenómeno y plantea medidas concretas para garantizar su protección y autonomía.
¿Qué papel desempeña la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la obra?
Es su columna vertebral. La Convención es el instrumento jurídico que inspira todo el planteamiento. De hecho, el libro defiende que la salud mental debe entenderse a la luz de la Convención: no desde la tutela o la protección paternalista, sino desde la igualdad ante la ley y la capacidad jurídica plena.
"Las mujeres con discapacidad psicosocial sufren una triple vulneración: por su género, por su discapacidad y por los sesgos institucionales que las invisibilizan"
¿Qué vacío legal o institucional considera más urgente corregir?
El mayor déficit es la persistencia de mecanismos coercitivos en la legislación y la falta de coherencia entre las normas sanitarias y civiles. Mientras existan internamientos o tratamientos no consentidos, no podremos hablar de cumplimiento real de la Convención. También urge invertir en redes comunitarias y en apoyo social, que son la base de cualquier modelo de salud mental respetuoso con los derechos.
El movimiento asociativo tiene una presencia muy fuerte en el libro. ¿Qué diferencia marca su participación?
El movimiento asociativo no es un mero observador, sino el motor del cambio. Sus aportaciones dotan de sentido práctico a los principios jurídicos. Son quienes detectan las vulneraciones, impulsan reformas y acompañan a las personas en su día a día. Sin ellos, el discurso de derechos quedaría incompleto.
¿Qué mensaje final le gustaría transmitir tras la publicación de esta obra?
Que la salud mental no es una cuestión médica, sino política, jurídica y profundamente humana. El respeto a los derechos de las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicosocial no admite demoras. Este libro es una invitación a actuar, a repensar nuestras leyes, instituciones y valores desde una ética de la igualdad y del reconocimiento.