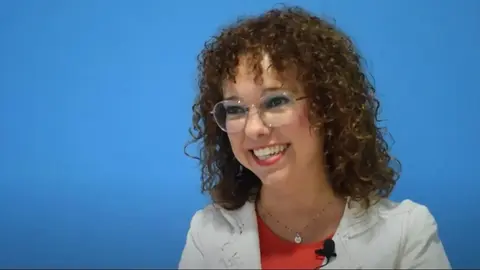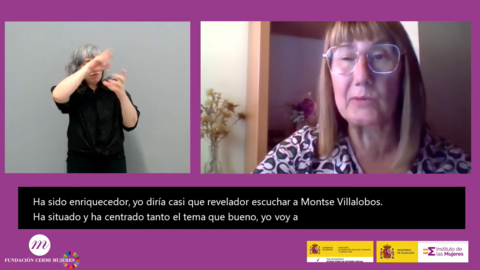¿Por qué es necesaria una ley específica de reparación para las víctimas de esterilización forzada o no consentida por razón de discapacidad en España?
Porque durante más de 30 años el Estado español consintió y autorizó mediante sentencias judiciales la esterilización de personas con discapacidad, mayoritariamente mujeres y niñas. Esta práctica atenta contra su integridad, dignidad y derechos sexuales y reproductivos. Aunque desde 2020 está prohibida, el daño ya está hecho, y las víctimas han sido ignoradas, silenciadas y despojadas de su derecho a formar un proyecto de vida libremente. La ley de reparación es un acto de justicia histórica y un compromiso con los derechos humanos más básicos.
¿Cuáles fueron los principales motivos por los que esta práctica estuvo permitida legalmente durante más de treinta años?
El motivo central fue una concepción capacitista y patriarcal del sistema legal que negó a las personas con discapacidad su capacidad jurídica. La incapacitación judicial les retiraba el derecho a decidir, y el Estado asumía —por medio de la tutela legal— que otras personas podían tomar decisiones sobre su cuerpo. Esto se amparaba en una visión médica y asistencial que nunca reconoció a estas mujeres como titulares plenas de derechos. El resultado fue una política institucionalizada de control y violencia sexual y reproductiva, revestida de legalidad.
¿Qué impacto ha tenido esta violación de derechos humanos en la vida de las mujeres y niñas con discapacidad afectadas?
El impacto ha sido devastador y transversal. No solo físico, por tratarse de intervenciones quirúrgicas irreversibles, sino también psicológico, afectivo, familiar y vital. Muchas de estas mujeres nunca supieron que habían sido esterilizadas, otras lo descubrieron demasiado tarde, al intentar tener hijos. Esta vulneración las privó de ejercer su maternidad, su sexualidad libremente y sus proyectos vitales. También ha generado trauma, aislamiento, pérdida de autoestima y rupturas familiares irreparables.
¿Qué tipo de reparación reclama la Fundación CERMI Mujeres: simbólica, económica, garantías de no repetición, ¿todas ellas?
Todas. La Fundación reclama una reparación integral, que combine: indemnización económica adecuada; atención médica, social y psicológica especializada y gratuita; disculpas oficiales del Estado en sede parlamentaria; anulación de sentencias judiciales que autorizaron las esterilizaciones; creación de un registro de víctimas y garantías estructurales de no repetición. No se trata solo de un gesto simbólico: es una obligación jurídica y moral del Estado español.
¿Qué elementos clave debe contener esta ley para que sea verdaderamente efectiva y reparadora?
La ley debe ser clara, accesible, aplicable y dotada presupuestariamente. Debe incluir: procedimiento de identificación de víctimas; asistencia legal y acompañamiento; criterios objetivos de indemnización; atención integral continuada; medidas de memoria y verdad; supervisión independiente del cumplimiento. También debe garantizar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en todo el proceso.
¿Se plantea también incluir medidas de reconocimiento público, disculpas oficiales o anulación de sentencias previas?
Sí. La propuesta legislativa contempla expresamente que el Estado pida perdón públicamente por haber autorizado y permitido esta práctica. También se plantea declarar nulas de pleno derecho las resoluciones judiciales que autorizaron la esterilización no consentida, así como acciones de memoria pública como placas, actos oficiales o días conmemorativos.
"España tiene una deuda con las mujeres con discapacidad víctimas de esterilización forzada, y esta ley de reparación es el primer paso para saldarla"
¿Cómo ha sido calificada esta práctica por los órganos internacionales de derechos humanos como el Comité CEDAW o el Subcomité de la Tortura?
Estos órganos la han calificado como una violación grave y sistemática de los derechos humanos. El Comité CEDAW, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Subcomité de la Tortura de Naciones Unidas han señalado que puede constituir trato cruel, inhumano o degradante, e incluso tortura. En sus observaciones a España, han urgido a eliminar esta práctica y a reparar a las víctimas.
¿Qué relevancia tiene el enfoque internacional en esta demanda de reparación?
Es fundamental. España ha ratificado convenciones internacionales que le obligan a actuar. Además, países como Suecia, Japón, Países Bajos o California (estado de los Estados Unidos de América) ya han adoptado leyes de reparación. La Fundación CERMI Mujeres ha construido esta propuesta con base en estándares internacionales y buenas prácticas. Queremos que España vuelva a estar a la vanguardia de los derechos humanos, como ya lo ha estado en otras reformas legislativas sobre discapacidad.
¿Qué papel ha jugado o podría jugar Naciones Unidas en este proceso de exigencia de una ley de reparación?
Naciones Unidas ha sido y es un aliado crucial. Desde sus comités de seguimiento, se ha puesto esta cuestión sobre la mesa de forma reiterada. España ha recibido recomendaciones específicas sobre ello. La propuesta de ley da cumplimiento directo a las observaciones finales que los comités han formulado al Estado español.
¿Qué pasos ha dado hasta ahora la Fundación CERMI Mujeres para promover esta iniciativa legislativa?
Hemos elaborado una propuesta técnica de ley con el respaldo del CERMI Estatal. La hemos presentado en jornadas de puertas abiertas a los portavoces del Congreso y Senado. También hemos solicitado comparecer ante las comisiones de igualdad y discapacidad. Además, hemos mantenido reuniones informales con los ministerios competentes y estamos en proceso de articular una campaña institucional, mediática y social de apoyo a la iniciativa.
¿Se ha logrado algún compromiso político por parte de instituciones públicas o partidos?
Sí. Hemos encontrado buena acogida en diferentes grupos parlamentarios, especialmente tras la presentación de la propuesta. Varios portavoces se mostraron sorprendidos de que esta práctica se haya dado legalmente hasta fechas tan recientes. También hemos recibido receptividad por parte de los Ministerios de Igualdad, Justicia y Derechos Sociales.
"La historia de estas mujeres no puede volver a repetirse. Y que la reparación no es un gesto simbólico, es una necesidad democrática"
¿Qué mensaje enviaría a las autoridades legislativas respecto a la urgencia de esta ley?
Que actúen con la responsabilidad que les corresponde. Que esta no es una cuestión de partidos, sino de derechos humanos. Que cada día que pasa sin reparación es un día más de revictimización. Que hay mujeres esperando justicia desde hace décadas. Y que esta ley es una oportunidad para restituir dignidad, construir memoria y honrar los valores democráticos.
¿Cómo se podría garantizar que esta ley llegue a todas las víctimas, incluso a aquellas que hoy viven omitidas o sin apoyos?
La ley debe prever mecanismos proactivos de identificación, información accesible en múltiples formatos, colaboración con entidades sociales, canales de denuncia confidencial y protección jurídica reforzada. Las mujeres con discapacidad no pueden quedar fuera de su propia reparación por culpa del olvido institucional.
¿Qué efectos esperan que tenga esta legislación en la sociedad y en las políticas públicas sobre discapacidad y género?
Un cambio de paradigma. Esperamos que esta ley impulse un nuevo modelo de relación con las personas con discapacidad, basado en el respeto, la autonomía y la igualdad. También que sirva para reforzar la conexión entre políticas de discapacidad y políticas de igualdad de género, visibilizando las formas más extremas de violencia estructural contra las mujeres con discapacidad.
¿Qué otras medidas complementarias creen necesarias para prevenir futuras vulneraciones de derechos humanos hacia mujeres con discapacidad?
Educación en derechos desde la infancia, formación obligatoria a operadores jurídicos y sanitarios, supervisión de prácticas médicas y tutelares, impulso a la vida independiente, acceso real a la salud sexual y reproductiva, y participación activa de las mujeres con discapacidad en las políticas públicas que les afectan.
Por último, quiero subrayar que la historia de estas mujeres no puede volver a repetirse. Y que la reparación no es un gesto simbólico, es una necesidad democrática. Es nuestra responsabilidad colectiva mirar de frente esta realidad y no volver a esconderla nunca más.